Biografía de Dios: cómo Yahvé perdió su reino (y el monoteísmo venció)
El estudioso de las religiones Reza Aslan publica ‘Dios, una historia humana’, su más ambicioso ensayo sobre la historia de la divinidad, del que a continuación adelantamos un capítulo

En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor II, soberano del poderoso Imperio babilónico y representante en la tierra del dios supremo Marduk, rey de los dioses, abatió las murallas de Jerusalén, saqueó la capital del reino de Israel y redujo a cenizas el templo de los judíos. Miles de sus habitantes fueron pasados a cuchillo, y los pocos que sobrevivieron —sobre todo la élite culta, los sacerdotes, los militares y la realeza— fueron enviados al exilio en un claro intento de acabar con Israel como nación. Y si Israel dejaba de existir, lo mismo le ocurriría a su dios, Yahvé.
[Reza Aslan es estadounidense de origen iraní, miembro de la American Academy of Religion y uno de los más conocidos —y polémicos— estudiosos de la religión. Aquí adelantamos uno de los capítulos de su último ensayo, ‘Dios. Una historia humana’, editado por Taurus y que llega a las librerías españolas el 5 de septiembre]
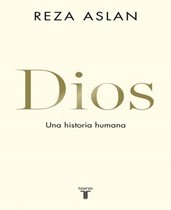 En el Oriente Próximo antiguo, una tribu y su dios se consideraban una sola entidad, unidos por un pacto en virtud del cual la tribu cuidaba del dios ofreciéndole culto y sacrificios, y este devolvía el favor protegiéndola de todo daño, ya fueran inundaciones, hambrunas o, en la mayoría de los casos, tribus extranjeras y sus dioses. De hecho, la guerra en el Oriente Próximo antiguo no se consideraba tanto una lucha entre ejércitos como una contienda entre dioses. Los babilonios conquistaron Israel no en el nombre de Nabucodonosor, su rey, sino en el de Marduk, su dios. Creían que este peleaba en el campo de batalla a favor de los babilonios y conforme a la alianza que Marduk había suscrito con Nabucodonosor.
En el Oriente Próximo antiguo, una tribu y su dios se consideraban una sola entidad, unidos por un pacto en virtud del cual la tribu cuidaba del dios ofreciéndole culto y sacrificios, y este devolvía el favor protegiéndola de todo daño, ya fueran inundaciones, hambrunas o, en la mayoría de los casos, tribus extranjeras y sus dioses. De hecho, la guerra en el Oriente Próximo antiguo no se consideraba tanto una lucha entre ejércitos como una contienda entre dioses. Los babilonios conquistaron Israel no en el nombre de Nabucodonosor, su rey, sino en el de Marduk, su dios. Creían que este peleaba en el campo de batalla a favor de los babilonios y conforme a la alianza que Marduk había suscrito con Nabucodonosor.
Los israelitas tenían el mismo pacto con su dios. Yahvé era el señor de Israel, y por lo tanto le correspondía a él defenderlos. Las sangrientas batallas entre los israelitas y sus enemigos, que ocupan gran parte de los primeros libros de la Biblia, se presentaban explícitamente como una lucha entre Yahvé y los dioses extranjeros. De hecho, este se encargaba a menudo de planear, dirigir y ejecutar las batallas en nombre de Israel.
«David consultó entonces al Señor: “¿Puedo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano?”. El Señor respondió: “[…] No subas, haz un rodeo y los alcanzarás frente a las moreras”» (2 Samuel 5, 19-23).
Esta identificación explícita de una tribu con su dios nacional tuvo profundas implicaciones teológicas para los pueblos de la Antigüedad. Cuando Yahvé ayudó a los israelitas a aplastar a los filisteos, demostró que el dios de Israel era más poderoso que el de los filisteos, Dagón. Pero cuando los babilonios destruyeron a los israelitas, la conclusión teológica era que Marduk, el dios de Babilonia, era más poderoso que Yahvé.
Para muchos israelitas, la destrucción de su templo, la Casa de Yahvé, suponía algo más que el fin de sus ambiciones nacionales. Era el fin de su religión. Privados de los ritos y rituales que constituían la base de su devoción religiosa y, por lo tanto, de su propia identidad como pueblo, no tenían más remedio que rendirse a la nueva realidad. Adoptaron nombres babilónicos, estudiaron las escrituras babilónicas y comenzaron a adorar a los dioses babilónicos.
Pero entre los exiliados había un grupito de reformadores religiosos que, ante la perspectiva inaceptable de reconocer la derrota de Yahvé a manos de Marduk, hallaron una explicación alternativa: quizá la destrucción y el exilio de Israel formaran parte del plan divino de Yahvé desde el principio. Tal vez estaba castigando a los israelitas por creer en Marduk. Quizá Marduk no existía.
Fue precisamente en este momento de angustia espiritual en que el reino de Israel había sido devastado y el templo de Yahvé, derribado y profanado, cuando se forjó una nueva identidad, y con ella una manera completamente nueva de entender lo divino.
Primera aparición
El dios que acabaría llamándose Yahvé hizo su primera aparición, en forma de zarza ardiente, en algún lugar del desierto pedregoso del noreste del Sinaí. «Este es mi nombre para siempre —le dice Yahvé al profeta Moisés—, y así me llamaréis de generación en generación» (Éxodo 3, 15).
 Moisés se encuentra en este desierto baldío, dice la Biblia, porque huye de la ira del faraón. Según el libro del Éxodo, los israelitas que, unas pocas generaciones antes, habían seguido a los descendientes del patriarca Abrahán a la tierra de Egipto se habían vuelto tan numerosos y poderosos que fueron despojados de su riqueza y libertad y forzados a la esclavitud. Tan temidos eran en Egipto que el faraón en persona ordenó que ahogaran en el Nilo a todos los israelitas recién nacidos.
Moisés se encuentra en este desierto baldío, dice la Biblia, porque huye de la ira del faraón. Según el libro del Éxodo, los israelitas que, unas pocas generaciones antes, habían seguido a los descendientes del patriarca Abrahán a la tierra de Egipto se habían vuelto tan numerosos y poderosos que fueron despojados de su riqueza y libertad y forzados a la esclavitud. Tan temidos eran en Egipto que el faraón en persona ordenó que ahogaran en el Nilo a todos los israelitas recién nacidos.
Moisés y la zarza ardiente (Monasterio de Santa Catalina del Sinaí, Egipto).
Sin embargo, fuera como fuese, un niño se salvó. Sus padres, descendientes de sacerdotes levitas, lo metieron en una canasta de papiro cuando solo tenía tres meses y dejaron que la corriente lo arrastrara entre los juncos de la orilla del río, donde lo encontró la hija del faraón, que se apiadó del niño, lo llevó consigo y lo crio como a un miembro de la realeza egipcia.
Un día, cuando Moisés ya era mayor, se mezcló entre la gente y presenció el trabajo agotador que se imponía a los israelitas. Vio a un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo israelita y, en un arrebato de ira, Moisés mató al egipcio. Temiendo por su vida, huyó de Egipto y buscó refugio en lo que la Biblia llama «la tierra de Madián». Allí conoció a un «sacerdote de Madián» que lo acogió en su hogar y su tribu y le dio a su propia hija, Séfora, en matrimonio.
Pasaron muchos años, durante los cuales Moisés rehízo su vida con su familia madianita en la casa de su suegro el sacerdote. Una tarde, mientras cuidaba del rebaño de este, Moisés lo condujo más allá del desierto, hasta el pie de un lugar sagrado para los madianitas llamado «la montaña de Dios». Allí fue donde se encontró con la deidad misteriosa que se presentó como Yahvé.
El lugar exacto es imposible de identificar. En el Éxodo parece claro que «la montaña de Dios» está en el noreste del Sinaí. Pero en el Deuteronomio y en otras partes de la Biblia, la montaña donde Moisés se encuentra con Yahvé se halla cerca de Seir, en el sur de Transjordania. Es difícil saber lo que la Biblia quiere decir con «la tierra de Madián». Por lo que sabemos, los madianitas eran un conjunto más o menos unido de individuos de origen no semita que habitaban en el desierto y cuyo centro geográfico estaba en el noroeste de Arabia, y no en la península del Sinaí ni en Transjordania. De hecho, hay tanta confusión y tantas contradicciones en la historia de Moisés —su suegro se llama Reuel en el Éxodo (2, 18), y Jetró al cabo de unos pocos versículos (Éxodo 3, 1)— que a los historiadores les resulta muy difícil verle el sentido.
El problema es que no se han encontrado pruebas arqueológicas de la presencia de israelitas en el antiguo Egipto, lo que resulta sorprendente teniendo en cuenta la compleja burocracia del Estado egipcio durante el Imperio Nuevo (la época en la que se supone se desarrolló la historia de Moisés) y su legendaria afición a anotarlo y archivarlo todo. Además, aunque los egipcios empleaban regularmente esclavos como mano de obra, su papel y posición social variaba en función de su pertenencia a una de las tres categorías siguientes: esclavos capturados en la guerra, esclavos que se habían vendido a sí mismos en pago de una deuda y esclavos que, como una especie de sirvientes contratados, estaban obligados a trabajar para el Estado durante un tiempo determinado.
Los israelitas no encajan en ninguna de esas categorías, por lo que la idea de que Egipto esclavizara a toda la población es difícil de creer. Aún más increíble es el motivo con el que la Biblia justifica su esclavización en masa: que este pueblo de nómadas semitas se hubiera vuelto «más numeroso y fuerte» que los egipcios, que en ese momento eran el imperio más extenso, más rico y militarmente más poderoso que el mundo hubiera conocido (Éxodo 1, 9-10).
Pero quizá el elemento más confuso de la historia de Moisés tiene que ver con la deidad que encuentra en el desierto. Los orígenes de Yahvé son un enigma. El nombre no aparece en ninguna de las listas de dioses del Oriente Próximo antiguo, una omisión rarísima teniendo en cuenta los miles de deidades incluidas en estas listas. Sin embargo, hay dos referencias jeroglíficas a Yahvé en Nubia que datan del Imperio Nuevo —una en el templo construido por el padre de Akenatón, Amenhotep III, en el siglo xiv a. e. c., y la otra en un templo construido por Ramsés II en el siglo xiii a. e. c.— y que mencionan algo llamado «la tierra de los nómadas de Yahvé». Aunque existe cierta controversia acerca del lugar exacto de esa tierra, el consenso es que se refiere a la gran región desértica que se extiende justo al sur de Canaán; es decir, «la tierra de Madián».
Por lo tanto, Moisés, que había entroncado por matrimonio con una tribu madianita, se encontró con una deidad madianita (Yahvé) cuando trabajaba para un sacerdote madianita (su suegro) en la tierra de Madián.
Si la historia terminara aquí —y si prescindiéramos de los problemas históricos citados antes— tendría cierta lógica. Pero la historia no termina aquí, porque la primera tarea que el dios madianita encomienda a Moisés es volver a Egipto para liberar a los esclavos israelitas de la servidumbre y llevarlos de vuelta a su patria en el país de Canaán. Dios dijo a Moisés: «Esto dirás a los hijos de Israel: “Yo soy” me envía a vosotros» (Éxodo 3, 15).
Esta afirmación habría sorprendido a Abrahán, Isaac y Jacob, porque lo cierto es que estos patriarcas bíblicos no adoraban a una deidad del desierto madianita llamada
Yahvé, sino a un dios completamente distinto: una deidad cananea que llamaban El.
Dos deidades distintas
Los especialistas en la materia saben desde hace siglos que en la Biblia los israelitas adoran a dos deidades distintas, cada una con un nombre diferente, unos orígenes diferentes y unos rasgos diferentes. El Pentateuco —los cinco primeros libros de la Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio)— en realidad es un cosido de varias fuentes que se llevó a cabo a lo largo de cientos de años. Si nos fijamos bien, de vez en cuando podemos ver las costuras en el lugar donde se juntan dos o más tradiciones distintas. Existen, por ejemplo, dos relatos de la creación independientes, escritos por dos manos diferentes: en el capítulo 1 del Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer juntos y al mismo tiempo, mientras que en el capítulo 2, encontramos la historia mucho más popular de Adán y Eva, en la que Eva sale de la costilla de Adán. También existen dos relatos distintos del diluvio, aunque a diferencia de los dos de la creación, se entrelazan en una historia única, si bien contradictoria, en la que el diluvio dura cuarenta días (Génesis 7, 17) o ciento cincuenta (Génesis 7, 24); los animales se suben en el arca en grupos de siete parejas de machos y hembras (Génesis 7, 2) o solo una pareja de cada (Génesis 6, 19); y el diluvio comienza siete días después de que Noé entre al arca (Génesis 7, 10) o inmediatamente después de que se embarque con su familia (Génesis , 11-13).
‘La tentación de Adán y Eva y la expulsión del Paraíso’, Miguel Ángel.
 Siguiendo con cuidado cada uno de estos hilos narrativos independientes, los biblistas han logrado identificar por lo menos cuatro fuentes escritas distintas que conforman la mayor parte de los primeros libros de la Biblia. Las han denominado tradición yahvista, o J (en la que la j se pronuncia a la alemana, como una y), que data del siglo X o IX a. e. c. y recorre una gran parte del Génesis, el Éxodo y Números; la tradición elohísta, o E, que data del siglo VIII o VII a. e. c. y se limita sobre todo al Génesis y partes del Éxodo; la tradición sacerdotal, o P, que se escribió durante o justo después del cautiverio de Babilonia en el 586 a. e. c. y es básicamente una reelaboración del material de J y E; y al final, la tradición deuteronomista, o D, que se extiende desde el libro del Deuteronomio hasta los libros primero y segundo de Reyes y que puede datar de entre los siglos VII y V a. e. c.
Siguiendo con cuidado cada uno de estos hilos narrativos independientes, los biblistas han logrado identificar por lo menos cuatro fuentes escritas distintas que conforman la mayor parte de los primeros libros de la Biblia. Las han denominado tradición yahvista, o J (en la que la j se pronuncia a la alemana, como una y), que data del siglo X o IX a. e. c. y recorre una gran parte del Génesis, el Éxodo y Números; la tradición elohísta, o E, que data del siglo VIII o VII a. e. c. y se limita sobre todo al Génesis y partes del Éxodo; la tradición sacerdotal, o P, que se escribió durante o justo después del cautiverio de Babilonia en el 586 a. e. c. y es básicamente una reelaboración del material de J y E; y al final, la tradición deuteronomista, o D, que se extiende desde el libro del Deuteronomio hasta los libros primero y segundo de Reyes y que puede datar de entre los siglos VII y V a. e. c.
Existen numerosas diferencias entre estas fuentes. Por ejemplo, el material elohísta, que es probable que fuese escrito por un sacerdote del norte de Israel, se refiere al Sinaí como el monte Horeb (Éxodo 3, 1) y llama a los cananeos «amorreos». En estos pasajes, Dios tiende a revelarse sobre todo en visiones y sueños, a diferencia del material yahvista, más centrado en el sur, que a menudo retrata a Dios de maneras misteriosamente antropomórficas: crea el mundo mediante el ensayo y error, y al principio se olvida de hacerle una pareja a Adán (Génesis 2, 18); pasea por el Jardín del Edén, disfrutando de la brisa de la tarde (Génesis 3, 8); y en un momento dado, pierde de vista a sus criaturas, Adán y Eva, a los que no consigue encontrar cuando se esconden entre los árboles; «¿Dónde estás?», llama Yahvé a Adán al atardecer (Génesis 3, 9).
Sin embargo, la principal diferencia entre las tradiciones yahvista y elohísta del Pentateuco es que a Dios se le llama con un nombre distinto en cada una. El dios elohísta es El o Elohim (la forma plural de El), que en la mayoría de las versiones españolas de la Biblia se traduce por «Dios», con D mayúscula: «Después de estos sucesos, Dios [Elohim] puso a prueba a Abrahán» (Génesis 22, 1). En cambio, el dios de la tradición yahvista se llama Yahvé, que en español se suele traducir como «el Señor», con S mayúscula: «El Señor le dijo: “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto”» (Éxodo 3, 7). La tradición sacerdotal, más tardía, suele vacilar entre los dos nombres, Yahvé y Elohim, en un visible intento de unir dos dioses distintos en uno solo.
Aunque el material yahvista es unos cien años más antiguo que el elohísta, la tradición elohísta representa una deidad más antigua. De hecho, aunque no sabemos casi nada sobre los orígenes de Yahvé salvo que probablemente era un dios madianita, El es una de las deidades más conocidas y mejor documentadas del Oriente Próximo antiguo.
Él era una deidad apacible, distante y paternal, representada de manera tradicional como un rey barbudo o en forma de toro o ternero, y dios supremo de Canaán. También se le designaba como el Hacedor de todas las Criaturas y el Anciano de los Días, era uno de los principales dioses de la fertilidad del país. Pero su papel principal era el de rey celestial que actuaba como padre y protector de los reyes terrenales de Canaán. Sentado en su trono celeste, El presidía la asamblea de los dioses cananeos, en la que figuraban Asera, la diosa madre y consorte de El; Baal, el joven dios de la tormenta, cuyo epíteto era el de Jinete de las Nubes; Anat, la deidad guerrera; Astarté, también llamada Ishtar; y multitud de divinidades inferiores.
Él también fue, sin duda, el dios original de Israel. De hecho, la misma palabra «Israel» significa «El persevera».
Los primeros israelitas adoraban a El con muchos nombres: El Shaddai o El de las Montañas (Génesis 17, 1); El Olam o El Eterno (Génesis 21, 33); El Roy o El que ve
(Génesis 16, 13); y El Elyon o El Altísimo (Génesis 14, 18-24), entre otros. Y si bien puede parecer incongruente que los israelitas que vivían en Canaán adoptaran como propio y con tanto entusiasmo un dios cananeo, lo cierto es que la influencia de la teología de Canaán es muy profunda en la Biblia; tan profunda, de hecho, que no siempre es tan fácil trazar una clara distinción étnica, cultural o incluso religiosa entre los cananeos y los israelitas; desde luego, no por lo que se refiere a los inicios de la historia de Israel (c. 1200-1000 a. e. c.).
Un falso monoteísmo
La idea tradicional que suele tenerse de los israelitas es que eran monoteístas estrictos, consagrados al único Dios del universo, rodeados por todos lados por los cananeos politeístas y sus falsos dioses. Esta visión no soporta el análisis histórico y arqueológico. Para empezar, no había un solo grupo llamado «los cananeos»; el término es uno genérico para designar las diversas tribus que habitaban las tierras altas, los valles y las regiones costeras de Canaán (el extremo sureste del Mediterráneo, que abarca partes de la actual Siria, Líbano, Jordania e Israel-Palestina). Eso hace casi imposible distinguir claramente la cultura israelita, con independencia de cómo se defina, de entre el conjunto de la cultura cananea. Muchos expertos creen hoy que los israelitas eran de Canaán, parte de un clan que vivía en las montañas y que se fue apartando del grupo principal de las tribus de la región, expresando una identidad distinta que, sin embargo, permanecía enraizada en la cultura y religión cananeas. Ambos grupos estaban formados por pueblos semíticos occidentales que hablaban un idioma parecido, compartían una escritura parecida y celebraban ritos y rituales parecidos. Incluso empleaban la misma terminología religiosa para sus ceremonias y sacrificios, lo que propició docenas de préstamos lingüísticos del cananeo al idioma hebreo, la mayoría relacionados con asuntos religiosos. Y, por supuesto, compartían el mismo dios: El.
En realidad, quizá sea más exacto decir que los israelitas y los cananeos compartían los mismos dioses, porque los primeros israelitas no podían considerarse monoteístas de ninguna manera. En el mejor de los casos, practicaban la monolatría, es decir, adoraban a un solo dios, El, sin negar necesariamente la existencia de las demás deidades del panteón cananeo. De hecho, los israelitas de vez en cuando también adoraban a esos otros dioses, sobre todo a Baal y Asera y, en menor grado, a Anat. Y aunque la Biblia está repleta de pasajes, en su mayoría compuestos por la tradición sacerdotal posterior, que condenan la adoración de todos esos otros dioses, esas condenas solo pruebanque estos eran en efecto adorados por los israelitas, de forma regular y, como indica su presencia en el templo de Jerusalén, también oficial. El rey Saúl, el primer monarca de Israel, incluso dio a dos de sus hijos el nombre del dios Baal —Esbaal y Meribaal—, además del hijo al que dio un nombre derivado de Yahvé: Yehonatan o Jonatán.
Todo esto significa que los primeros israelitas probablemente veían a su dios El más o menos igual que los cananeos: como la deidad principal que preside la asamblea divina de dioses inferiores, al igual que Enlil, o Amón-Ra, o Marduk, o Zeus, o cualquier otro dios supremo. Reconocían, y a veces incluso veneraban, a las otras deidades del panteón cananeo. Pero se mantenían fieles al dios al que debían su propio nombre: El.
Fue con este mismo El con quien el patriarca Abrahán, que vivió la mayor parte de su vida en la tierra de Canaán y que estaba impregnado de su cultura y su religión (si es
que no era cananeo), estableció una alianza a cambio de una promesa de fertilidad —que, en el fondo, era una de las principales funciones de El—: «Yo soy Dios todopoderoso [El Shaddai], camina en mi presencia y sé perfecto. […] Te haré fecundo sobremanera: sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti» (Génesis 17, 1-6).
Fue El quien pidió a Abrahán que sacrificara a su hijo, Isaac, como prueba de su lealtad y fe; quien renovó la alianza con el hijo de este, Jacob: «Ya no se te llamará Jacob; tu nombre será Israel» (Génesis 35, 10). Y fue en nombre de este mismo El, el «Dios [El] de tu padre» (Génesis 49, 25), cuando Jacob le transmitió la alianza a su propio hijo, José, quien, según nos dice la Biblia, fue el primero de los israelitas que abandonaron Canaán y se establecieron en Egipto, donde generaciones más tarde sus descendientes entrarían en contacto con un dios madianita hasta entonces desconocido y que se hacía llamar Yahvé. De hecho, la historia de cómo el monoteísmo —después de siglos de fracasos y rechazo— arraigó de forma definitiva y permanente en la espiritualidad humana comienza con la historia de cómo el dios de Abrahán, El, y el dios de Moisés, Yahvé, se fusionaron gradualmente para convertirse en una sola divinidad singular que hoy llamamos Dios.
Dudas israelitas
Después de ese primer encuentro con Yahvé en el desierto, Moisés regresó a Egipto con un mensaje para los israelitas: el dios de sus antepasados, Abrahán, Isaac, Jacob y José, había escuchado su clamor y pronto los liberaría de la esclavitud. Pero los israelitas no conocían la deidad de Moisés. Incluso después de que este demotrase el poder de su dios y los convenciera de que volvieran con él a «la tierra de Madián» —es decir, «la tierra de los nómadas de Yahvé», donde se supone que acamparon los israelitas tras huir de Egipto—, seguían demostrando escasa lealtad a ese dios desconocido. Mientras Moisés estaba en lo alto de «la montaña de Dios» para recibir una nueva alianza de Yahvé (los Diez Mandamientos) destinada a sustituir la alianza de Abrahán con El, los israelitas ya habían vuelto a adorar al dios de Abrahán después de hacerse un ídolo en forma de un becerro de oro, el principal símbolo de Él.
El autor de la tradición P, que escribe siglos después de los hechos, intenta reconciliar el conflicto entre estas dos corrientes independientes en los inicios de la religión israelita haciendo que el dios de Moisés declare explícitamente: «Yo soy el Señor [Yahvé]. Me aparecí a Abrahán, Isaac y Jacob como “Dios todopoderoso” [El Shaddai], pero no les di a conocer mi nombre: “El Señor”» (Éxodo 6, 2-3). Sin embargo, esta afirmación solo pone de relieve el hecho de que los patriarcas de Israel, en cuya memoria habla Yahvé, no sabían quién era este.
La reconciliación entre Yahvé y El acabaría produciéndose en Israel, aunque la historia de esa reconciliación es algo más accidentada de lo que sugiere la tradición P. Al parecer, la devoción a Yahvé entró en la tierra de Canaán desde el sur, donde se centró durante gran parte de su existencia. En las regiones del norte, los israelitas que habían estado viviendo en esa tierra durante generaciones adoraban a El como dios supremo, mientras que también reconocían, y en ocasiones rendían culto, a los otros dioses de Canaán. No era tan difícil, por lo tanto, que se limitaran a agregar a Yahvé a la lista; aunque, según demuestra la Biblia, fue un proceso lento y gradual, como podemos vislumbrar en el cántico de Moisés del Deuteronomio:
Cuando el Altísimo [Elyon] daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán,
trazando las fronteras de las naciones, según el número de los dioses, la porción del Señor [Yahvé] fue su pueblo. Deuteronomio 32, 8-9 Este pasaje extraordinario no solo confirma que los israelitas reconocían a otros dioses, aunque bajo la égida de Él, sino que presenta claramente a Yahvé como uno de esos dioses y afirma que cada divinidad recibió como «porción» su propia nación, y que la que le correspondió a Yahvé fue la de Israel.
Cuando la nación de Israel se convirtió en el reino de Israel alrededor de 1050 a. e. c., la combinación de Yahvé y Él se reforzó. Incluso sus nombres se fusionaron a veces como Yahvé-El o Yahvé-Elohim, que en la mayoría de las versiones de la Biblia se traduce por «el Señor Dios»: «Hijo mío, da gloria al Señor, Dios [Yahvé-Elohim] de Israel, y ríndele alabanza; confiésame lo que has hecho, no me lo ocultes» (Josué 7, 19).
La consolidación de Israel como reino fue una respuesta a las amenazas crecientes de las tribus vecinas. Para preservar su independencia y mantener su viabilidad, Israel centralizó el poder, y de una tribu teocrática gobernada por profetas y jueces pasó a ser una monarquía gobernada por reyes. Y como sucedió en Babilonia, Asiria, Egipto y en otros lugares, al cambiar la naturaleza del gobierno de los hombres en la tierra, cambió en consonancia el gobierno de los dioses del cielo; en una palabra: político-morfismo.
La monarquía incipiente de Israel necesitaba una deidad nacional: un rey divino que reflejara la autoridad del rey terrenal. Teniendo en cuenta que la capital de este reino, Jerusalén, estaba ubicada en Judá, en el sur, era natural que Yahvé —que a estas alturas ya se había convertido en Yahvé-El— acabara desempeñando ese papel. Así, la divinidad del desierto adorada por los nómadas del Sinaí fue elevada a la cima del panteón israelita como rey del cielo y gobernante de todos los demás dioses. «El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo» (Salmo 103, 19).
En esencia, Yahvé se convirtió en el dios patrono de los reyes de Israel. Se erigió un templo en su honor en Jerusalén, donde se ubicó a la nueva deidad nacional en la forma del Arca de la Alianza; la alianza de Moisés, claro. Con el patrocinio de la monarquía de Israel, el culto a Yahvé se convirtió en un conjunto estructurado de sacrificios rituales, narraciones míticas y plegarias melódicas que seguía el modelo común de culto tribal que se extendía por todo el Oriente Próximo antiguo.
Al igual que Marduk, Ashur, Amón-Ra y todos los demás dioses supremos, cuanto más alto ascendía Yahvé en el panteón de Israel, más cualidades y atributos absorbía de los otros dioses. Así pues, vemos a Yahvé en los Salmos —el principal vehículo de propaganda real de la Biblia— asumiendo el papel de “Él” como rey de los cielos, sentado en su trono y rodeado por una hueste celestial en una asamblea divina, como hacía este.
El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los santos, es grande y terrible para toda su corte. Salmo 89, 6-8; véanse también los Salmos 82, 97 y 99
Yahvé comenzó a encarnar la imagen del dios de la tormenta Baal, el Jinete de las Nubes: «Las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento» (Salmo 104, 3). «Tú domeñas la soberbia del mar —canta el salmista— y amansas la hinchazón del oleaje» (Salmo 89, 9).
Yahvé incluso asumió los rasgos femeninos de la diosa Asera, en concreto sus características maternales, nutritivas, como cuando Yahvé grita «como parturienta» (Isaías 42, 14). «Escuchadme, casa de Jacob, resto de la casa de Israel —dice Yahvé— con quienes cargué desde el seno materno, a quienes llevé desde las entrañas» (Isaías 46, 3).
El mejor dios
Sin embargo, incluso en este punto de convergencia en la historia de Israel, con Yahvé en pleno auge, los israelitas no negaban la existencia de otras divinidades. Si bien tenemos indicios de la presencia de una secta de adoradores de Yahvé monoteístas en Jerusalén, la monarquía no fomentaba ni desalentaba el culto a otros dioses; se limitaba a centrarse en el culto al dios nacional. Como escribió el famoso biblista Morton Smith, «el atributo del dios de Israel [Yahvé] era el mismo que el del dios principal de cualquier pueblo del Oriente Próximo antiguo […] ser más grande que los dioses de sus vecinos».
“¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos, temible por tus proezas, autor de maravillas?» (Éxodo 15, 11).
Una vez más, esto no es monoteísmo. En el mejor de los casos, es monolatría, aunque incluso esa etiqueta se queda corta cuando uno piensa en lo bien que estaban integradas las otras divinidades en el culto israelita. Como a la mayoría de los antiguos, a los israelitas les costaba ver a Yahvé como el único dios del universo. Creían que Yahvé era simplemente el mejor dios del universo, «porque tú eres, Señor, Altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses» (Salmo 97, 9). Lo consideraban el rey y señor de los otros dioses, el dios supremo, el dios más fuerte: el dios de los dioses.
Y un día apareció un dios más fuerte, Marduk, y derrotó a Yahvé y expulsó al dios de Israel de su trono celestial, y con ello preparó el terreno para una nueva forma de pensar, no solo en Yahvé, sino en la naturaleza misma del universo. Porque solo en este punto de la historia de Israel —cuando los israelitas fueron expulsados de la tierra que su dios les había prometido y se diseminaron por el Oriente Próximo— comenzamos a ver las primeras expresiones de un monoteísmo inequívoco en toda la Biblia: «Esto dice el Señor, rey de Israel, su libertador […]: “Yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay dios”» (Isaías 44, 6).
La introducción del monoteísmo entre los judíos fue, en otras palabras, un mecanismo para racionalizar la derrota catastrófica de Israel a manos de los babilonios. La crisis de identidad planteada por el cautiverio de Babilonia obligó a los israelitas a reexaminar su historia sagrada y reinterpretar su ideología religiosa. La disonancia cognitiva creada por el cautiverio exigía la creación de un marco religioso dramático, hasta entonces inmanejable, para dar sentido a la experiencia. Ideas teológicas anteriores que habían sido difíciles de aceptar —¿puede un mismo dios ser responsable del bien y del mal?; ¿puede un mismo dios asumir todos nuestros atributos humanos a la vez?— de pronto se volvieron más tolerables. Si una tribu y su dios eran en verdad una entidad, lo que significa que la derrota de uno marcaba la desaparición del otro, entonces para estos reformadores monoteístas que sufrían el cautiverio en Babilonia era mejor idear un solo dios vengativo y lleno de contradicciones que abandonarlo, y con él, su identidad como pueblo. Y así, todos los argumentos históricos en contra de la creencia en un solo dios desaparecieron barridos por el abrumador afán de supervivencia de esta pequeña e insignificante tribu semítica. «Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas; yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, realizo todo esto» (Isaías 45, 6-7).
Este es el nacimiento del judaísmo tal como lo conocemos: no en la alianza con Abrahán, ni en el éxodo de Egipto, sino entre las cenizas humeantes de un templo arrasado y la negativa de un pueblo derrotado a aceptar la posibilidad de que su dios hubiera sido también derrotado. La misma profesión de fe del judaísmo, el Shemá («Escucha, Israel, Yahvé es nuestro dios, Yahvé es uno»), fue compuesto después de este momento de transformación en la historia de Israel, al igual que la mayor parte de lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Incluso el material bíblico compuesto antes del cautiverio, es decir, las tradiciones yahvista y elohísta, fue reelaborado y reescrito por los autores de las tradiciones sacerdotal y deuteronomista después del cautiverio de Babilonia para reflejar esta visión recién descubierta de un solo Dios.
El Dios que aparece tras el fin del cautiverio de Babilonia no es la divinidad abstracta que había adorado Akenatón. No es el espíritu vital puro que imaginó Zaratustra.
No es la sustancia informe del universo descrita por los filósofos griegos. Era un nuevo tipo de Dios, singular y personal a la vez. Un Dios solitario sin forma humana que
sin embargo creó a los humanos a su imagen. Un Dios eterno e indivisible que exhibía toda la gama de emociones y cualidades humanas, buenas y malas.
Es un acontecimiento extraordinario en la historia de las religiones, fruto de una evolución de cientos de miles de años y que se vería anulado al cabo de apenas quinientos por una secta advenediza de judíos apocalípticos que se autodenominaban cristianos.